La objeción de conciencia en aborto en América Latina 30 años después de El Cairo
Desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se realizó en El Cairo en 1994, la región experimentó un cambio en el paradigma de la regulación de los derechos sexuales y reproductivos, y la OC además de constituir un aspecto regulatorio, se transformó en un elemento clave en las negociaciones políticas que impulsan avances en esta agenda.
Este artículo de Agustina Ramón Michel y Dana Repka, publicado originalmente en la editorial académica Springer Nature, propone un repaso por la regulación de la objeción de conciencia en aborto en América Latina. Aquí proponemos un resumen en español. Podés encontrar más información en el artículo completo. Disponible en inglés aquí
Los debates sobre la legislación del aborto en América Latina comparten un elemento común: la centralidad de las cláusulas de conciencia.
La objeción de conciencia es un fenómeno que cobró relevancia tras la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se realizó en El Cairo en 1994. Esta Conferencia marcó un cambio global significativo: se pasó del paradigma del control poblacional hacia un enfoque basado en derechos humanos, la salud y la igualdad de género.
A medida que este marco se fue consolidando, el rol de la OC en la atención sanitaria comenzó a transformarse. Dejó de ser únicamente un recurso para quienes tenían convicciones religiosas y se transformó en un medio para sortear nuevas obligaciones profesionales.
Sin embargo, su uso más problemático aparece cuando se convierte en una herramienta política, ya que grupos conservadores empezaron a invocar la OC como forma de resistencia a las nuevas leyes de derechos sexuales y reproductivos. Como resultado de este uso cada vez más amplio y estratégico, la OC ha terminado limitando el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres, personas trans y adolescentes.
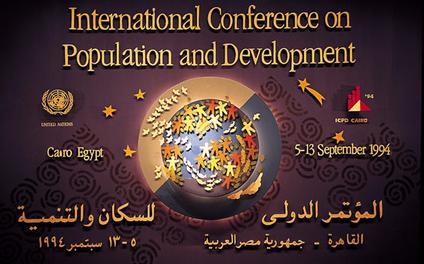
¿Qué ocurre con la regulación de la objeción de conciencia en aborto en América Latina?
Originalmente vinculada al servicio militar, la objeción de conciencia fue diseñada para proteger a las personas de las exigencias estatales que contradicen su integridad moral. Sin embargo, en la práctica, tanto sus usos como sus efectos se han expandido. Hoy en día, las cláusulas de conciencia son cada vez más comunes en las leyes sobre aborto, salud sexual y reproductiva, derecho profesional y, en general, en las leyes sobre servicios de salud.
La historia reciente en América Latina es testimonio de este impulso regulatorio en torno a la objeción de conciencia, especialmente en el aborto.
- En diciembre de 2020, Argentina dio un paso significativo al legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, regulación que logró un equilibrio entre el reconocimiento del derecho al aborto, la atención a las dudas de la comunidad médica y la gestión de las negociaciones políticas necesarias para asegurar los votos necesarios.
- En 2021, la Corte Suprema de Justicia de México invalidó una disposición que regulaba la OC en la atención médica. La corte destacó la falta de limitaciones claras al ejercicio de la objeción de conciencia, lo que generó debates sobre la necesidad de nuevos marcos legislativos.
- En Ecuador, la despenalización del aborto en casos de violación, acompañada de una amplia cláusula de conciencia que reconoce la OC institucional, generó una gran controversia, incluso dentro del movimiento feminista, y condujo a su suspensión provisional por parte de la Corte Constitucional.
- En Chile, el Consejo Constitucional propuso elevar la objeción de conciencia, tanto individual como institucional, al rango de derecho fundamental. Sin embargo, esta iniciativa perdió fuerza tras el triunfo del voto por el “no” en el referéndum de 2023.
Estos episodios subrayan que, en la región, la OC no es simplemente un aspecto regulatorio: es un elemento clave en las negociaciones políticas que impulsan avances en los derechos sexuales y reproductivos.
¿Qué diferencia a América Latina de Europa en la regulación de la OC en aborto?
Las cláusulas de OC en América Latina difieren en su conceptualización de aquellas en Europa y Estados Unidos. Mientras en estos últimos se enfocaron en permitir que los proveedores de salud se negaran a brindar el servicio, los marcos latinoamericanos suelen enmarcar la OC como un “derecho”, en paralelo al discurso legal sobre el aborto mismo.
Sin embargo, no existe consenso sobre las implicancias prácticas de la OC, lo que deja espacio a posibles usos indebidos. Por ejemplo, en Colombia, la OC se limita a “convicciones religiosas debidamente fundamentadas”, mientras que en Chile se protege cualquier negativa basada en “razones éticas, morales, religiosas, profesionales u otras relevantes”, lo que abre la puerta a objeciones técnicas que podrían incluir rechazos basados únicamente en el juicio personal de un prestador.
Existen, además, dos criterios sobre quién puede solicitar la OC.
- Criterio subjetivo. La elegibilidad se determina con base en el rol profesional de la persona. Por ejemplo, Cuba solo autoriza la OC a los ginecólogos-obstetras; Bolivia y Brasil la limitan a los médicos sin especificar la especialidad.
- Criterio objetivo. Depende del tipo de participación en el procedimiento de aborto. Por ejemplo, Colombia limita la OC a quienes realmente “realizan” el aborto, mientras que Argentina y Ecuador la restringen a quienes «participan directamente» en el procedimiento.
Salvaguardas vs objeción de conciencia institucionalizada
En América Latina, la expansión de la despenalización del aborto desde 2005 vino acompañada de la incorporación de cláusulas de objeción de conciencia. Sin embargo, su aplicación muchas veces se desvió del espíritu original y terminó generando barreras para el acceso.
Ante esta realidad, algunos países de América Latina han comenzado a incorporar salvaguardas institucionales en sus cláusulas de objeción de conciencia. Estas salvaguardas imponen responsabilidades y obligaciones específicas a los estados y a los proveedores de servicios de salud, que van más allá de las obligaciones individuales de los objetores.
Esta innovación regulatoria refleja un cambio hacia un nuevo enfoque de la objeción de conciencia: uno que va más allá de definir límites y deberes individuales y reconoce la necesidad de mecanismos institucionales para proteger los derechos de los pacientes y ofrecer alternativas en la política pública sobre el aborto. Más fundamentado en evidencia empírica y consideraciones estructurales que los modelos tradicionales, este enfoque se alinea mejor con el espíritu original de la CIPD.
Sin embargo, las salvaguardas institucionales no son el único desarrollo notable en el panorama legal latinoamericano. El concepto de objeción de conciencia institucionalizada introduce un paradigma más conservador, a menudo descrito como una «revolución». A diferencia de las salvaguardas, la objeción de conciencia institucionalizada refleja una concepción liberal clásica, que considera a las instituciones y a los profesionales de la salud como entidades moralmente autónomas que, de buena fe, se niegan a prestar servicios que contradigan su identidad moral.
Estas dos innovaciones –una basada en la evidencia científica y con respaldo institucional, y la otra arraigada en el pensamiento liberal tradicional– representan visiones contrapuestas sobre la planificación familiar. Sus implicaciones para la realización de los derechos sexuales y reproductivos son notablemente diferentes y ejemplifican las tensiones y los equilibrios que caracterizan la compleja interacción entre derecho, medicina, políticas públicas y derechos humanos en América Latina, en este proceso de definición de su propio camino a seguir tras la ICPD.
